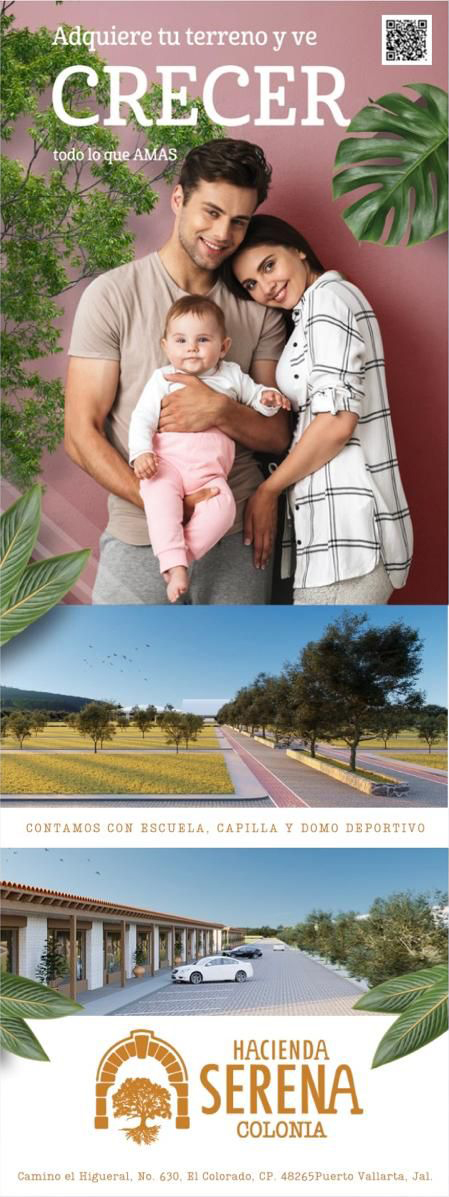jornada.com.mx
Moscú.
Dentro de poco menos de una semana, cuando la pelota comience a rodar en el estadio Luzhniki, que ya no se llama Lenin ni es Olímpico, Rusia será durante todo un mes el centro de las miradas de al menos la mitad de la población de nuestro planeta, la que tiene al alcance un televisor y también los pocos que pueden permitirse el lujo, en sentido literal, de presenciar el acontecimiento sin tener que escuchar la estridente voz de los narradores televisivos, un peligro para el auditorio por su capacidad de perforar tímpanos cuando gritan un gol.
Espectáculo de masas por antonomasia, el futbol –quizás el juego colectivo más democrático de todos los que hay: sólo se necesita una pelota de cuero, plástico o trapo, no importa, y 22 entusiastas dispuestos a darlo todo por los colores de su uniforme, cuando se tiene ropa deportiva–, es capaz de unir, en una especie de hermandad de desiguales, al más rico y al más pobre.
Ambos se ponen la misma camiseta y, mientras dure la esperanza de seguir en la pelea por el título, forman parte de una sola voz que anima a los suyos y hostiga a los contrincantes, ciertamente unos con más elegancia que otros y, además, los hay más eficaces que los ingenuos adeptos del insulto homofóbico, como si los porteros rivales se pusieran a temblar de miedo por el alarido.
Para que la felicidad sea completa –ante el regocijo de las televisoras que nutren, por lo común, falsas esperanzas, mientras los insufribles comerciales les reportan ingentes ganancias–, los aficionados de cualquier país están convencidos de que sólo hay que vencer a los demás.
Con cada partido, en la fase de grupos y si se logra llegar a octavos, no se diga a cuartos, la derrota del rival en turno dispara la alegría hasta que un equipo más fuerte devuelve a la realidad al insensato porque alcanzar la gloria de ser el mejor del mundo cada cuatro años es imposible para casi todos, menos para uno, acotaría Perogrullo.
Lo maravilloso del futbol –lo más importante entre las cosas menos importantes, afortunada frase que acuñó Jorge Valdano y cuya paternidad se atribuye también a otros filósofos de la patada (con todo el empeine y sin connotación despectiva) como Arrigo Sacchi y César Luis Menotti– es que, hasta que termine cada partido, nadie puede quitar la ilusión a quien, desde un cómodo sillón en su casa, en un bar con los amigos o en plena calle frente al escaparate de una tienda, lo vive como si estuviera en la cancha, y 90 minutos después queda afónico por los gritos de celebración de la victoria o indignación por el enésimo fracaso.
La lógica no sirve para disfrutar un Mundial de Futbol. Para ahorrar tiempo, y hasta por elemental sentido común, bastaría con programar las semifinales con los obvios favoritos, de acuerdo con el historial reciente de resultados de cada uno, si todo fuera inevitable, si no hubiera pifias inexplicables, si los genios se levantaran siempre con ánimo de demostrar que son los mejores, si los rivales más valiosos no se lesionaran, si los árbitros (a pesar del novedoso VAR, árbitro asistente por video, toda la tecnología al servicio del silbante en la cancha) no se equivocaran, y tantos imprevistos que pueden cambiar la historia.
La verdad, viendo el nivel de algunas selecciones, sería mucho mejor que, en lugar de 32 competidores, se invitara a dos más, formadas con los 46 jugadores excluidos: una, por las fobias de los directores técnicos de cada país, y la otra, por los lesionados, que aun en muletas podrían golear a muchos. Seguro que ambos combinados, ausentes de esta edición, llegarían al menos a semifinales.
Ser anfitrión de la máxima competición futbolera durante un mes brinda al país sede la oportunidad de abrir sus puertas al mundo y compartir lo mejor de su cultura, de sus tradiciones, de su gastronomía y de su hospitalidad, al margen de las discrepancias que mantienen los gobiernos por sus intereses geopolíticos.
En ese sentido, Rusia tiene mucho que ofrecer a sus huéspedes, más allá de lo que suceda en las canchas de las 11 ciudades que albergarán partidos de este Mundial, muy distintas todas, con una gran historia y gente noble dispuesta a recibir con los brazos abiertos a los poco menos de 400 mil aficionados extranjeros, que inundarán sus calles.
A pesar de la lejanía y el elevado costo de los boletos de avión, hoteles y entradas a los estadios, tan sólo desde diferentes partes de México, se espera la llegada de casi 30 mil seguidores incondicionales del Tri, casi el doble de los que vinieron el verano pasado a la Copa Confederaciones.
Los 32 países que se disponen a competir en Rusia –dicho sea con realismo– carecen de otra expectativa que hacer un papel digno acorde con sus posibilidades reales, esto es, por lo menos evitar el ridículo y regresar con la cabeza en alto. Derrotados, pero contentos.
Aficionados de países –no es exagerado decir que por momentos todos sus habitantes con un televisor cerca se identifican y vibran con su escuadra nacional– que pudieron clasificar para la fase final de este Campeonato Mundial de Futbol, el número 21 que se organiza desde que los británicos inventaron eso que llamaron balompié, sufren cada noche el sueño imposible: celebrar el triunfo de su equipo en la final.
Todos queremos lo mismo, pero en el fondo somos conscientes, salvo excepciones dignas de formar parte de un debate entre inquilinos de un manicomio, de que una sola selección está llamada a levantar la copa (los demás, sin duda alguna, alzaremos muchas copas para ahogar las penas con tequila, vodka, whisky, aquavit, pisco, rakia, slivovitz, aguardiente, vino tinto o cerveza, según marquen los usos y costumbres etílicos de cada sitio).
Hacer pronósticos en materia futbolística es tarea ingrata de suyo, como cualquier ejercicio inútil, por más que uno intuya –sin tener las facultades de aquel casi infalible pulpo Paul, maestro del gato Aquiles que está entrenando en los sótanos del Museo Ermitage de San Petersburgo para realizar labores de pitonisa– que el siguiente campeón saldrá entre sólo cinco aspirantes.
Dicen los que saben, o sea, todos los que quieren y aman el futbol, como solía abrir la narración de un partido Ángel Fernández, toda una leyenda de la crónica deportiva mexicana, desde finales de la década de los 60 y hasta comienzos de los 90 del siglo pasado, que los candidatos a campeón son Alemania, Argentina, Brasil, España y Francia, en riguroso orden alfabético, que no en una eventual propuesta de tabla final de posiciones.
Sin embargo, no es recomendable para nadie creer que la lotería de este cuatrienio le tocará sin falta a su equipo. Tanto exceso de confianza puede acabar mal y dejar como cuatreño, es decir, con cara de res bovina de cuatro años que aún no cumple los cinco y sin la mínima satisfacción del reintegro.
Las sesudas estimaciones de probabilidades que ofrecen los pretendidos expertos sólo sirven para entretener, como plato de botana mundialista típica, antes de que empiece la verdadera comilona de goles en los estadios.
Que se sepa, ninguno de estos adivinadores, con todos sus recursos, ha acertado nunca una elemental quiniela; eso sí, aún hay personas que se dejan embaucar, sobre todo si la meta de la casa de apuestas es recaudar el dinero del respetable mediante todo tipo de señuelos que apelan a la clarividencia del incauto.
No faltan las instituciones que aspiran a ser reconocidas como serias, por ejemplo el Union Bank of Switzerland, cuya unidad de análisis para recomendar inversiones privadas lanzó hace poco un concienzudo estudio, impreso en un elegante folleto, realizado por 18 expertos que, en potentes computadoras, realizaron más de 10 mil simulaciones para llegar a la conclusión de que Alemania volverá a ganar.
Respecto de México –sin ser la intención provocar una rechifla y el muy mexicano recordatorio de inconformidad que seguramente lloverán sobre los expertos del banco suizo–, asevera que la probabilidad de que se proclame campeón en Rusia es de apenas 1.8 por ciento y sostiene, a diferencia del abucheado especialista en rotaciones, Juan Carlos Osorio, que ni siquiera llegará al quinto partido.
Para recomponer un poco nuestro herido orgullo nacional, reconforta saber que los suizos pueden fallar en su poco halagador pronóstico, a juzgar por el hecho de que consideran, sin asomo de deseo de poner en tela de juicio su reputación por hacerse involuntariamente los graciosos, que Italia, con 1.6 por ciento, tiene aún menos posibilidades que México.
En eso, nada hay que objetar, aunque parece que los oráculos del balón aún no se enteran de que la squadra azurra no logró clasificarse para este Mundial, todo un drama en el país de la bota del Mediterráneo.