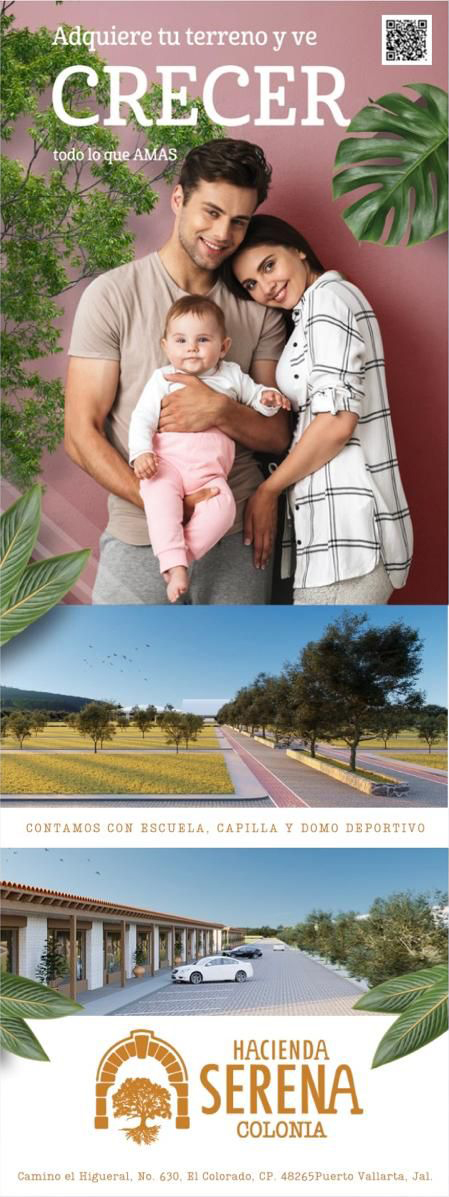Las primeras señales de que las bandas vinculadas al narcotráfico operaban en la Ciudad de México datan del 15 de diciembre de 2007. Ese día aparecieron las cabezas cercenadas de dos empleados de una aerolínea en territorio capitalino. Desde entonces la violencia escaló, según revelan los periodistas Sandra Romandía, David Fuentes y Antonio Nieto en el volumen Narco CDMX, puesto en circulación por editorial Grijalbo. En el prólogo, Héctor de Mauleón lo considera un libro cargado de revelaciones. Proceso reproduce el capítulo titulado “El Día que La Barbie paralizó Tepito”, en el que los autores narran cómo el 28 de mayo de 2010 se firmó un pacto entre narcos del cual surgió La Unión.
proceso.com.mx
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La tarde del 18 de mayo de 2010, Andrés Velasco, comandante de la Policía Judicial del Distrito Federal, recibió una alerta en su radio Nextel. Uno de sus elementos en el Operativo Tepito le avisó que algo inusual estaba sucediendo: unos 100 hombres con gorras negras bajaban de varios autobuses carreteros y se distribuían por las calles del barrio.
Eran aproximadamente las 15:00 horas y la cantidad de individuos apostándose de forma ordenada en las esquinas de Tepito llamó la atención. Al comandante Velasco le notificó lo sucedido un compañero que estaba con los operadores de las cámaras de vigilancia de la delegación Venustiano Carranza. Le detalló que los sujetos parecían tener muy claro dónde pararse, separándose de manera ordenada en grupos de cuatro o cinco. El comandante, que llevaba más de 30 años de servicio, decidió acudir al lugar con algunos de sus agentes.
En Tepito las cosas extrañas se vuelven un paisaje común, apenas perceptible, tanto para sus habitantes como para los policías que han trabajado durante mucho tiempo en la zona. Pero esta vez la escena resultaba desconcertante no sólo por el número de hombres cuya insignia de identificación eran las gorras negras, sino porque al paso de los minutos no hicieron absolutamente nada más que estar de pie, sin platicar entre ellos, como si esperaran algo. Tampoco parecían demasiado atentos, a decir del comandante Velasco. No había señales de intranquilidad en su comportamiento. No portaban armas de fuego, al menos no a simple vista. Algunos traían cangureras o lentes de sol, nada más.
Cuando el comandante Velasco se dirigía al sitio en una patrulla de la procuraduría capitalina, el mismo agente que le dio aviso precisó que el grupo más numeroso de sospechosos se hallaba sobre la calle Ferrocarril de Cintura. Otros se colocaron en las calles Hortelanos, Panaderos, Mineros y Hojalateros, mientras los autobuses permanecían con los motores encendidos en el Eje 1 Norte, que marca el inicio del barrio desde Paseo de la Reforma, la avenida más simbólica de la Ciudad de México.
Velasco ordenó vigilar a distancia. Cada cinco minutos comunicaba novedades a sus superiores, incluyendo a Raúl Peralta Alvarado, quien tenía unos días de haber sido nombrado jefe general de la corporación por Miguel Ángel Mancera, entonces procurador de la ciudad. Velasco también reportaba a Carmen Núñez Vélez, titular del Estado Mayor Policial, el área de Inteligencia de la procuraduría. La instrucción era permanecer en “clave 6”, es decir, pendientes. Sin embargo, las horas se fueron consumiendo sin que nada sucediera. Los hombres simplemente seguían ahí, indiferentes a las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública local que iban y venían, al paso constante de vecinos, comerciantes y taxistas. Las cámaras de la delegación los enfocaban, hacían acercamientos para detectar si portaban armas, se dirigían de un grupo a otro sin que sus operadores descubrieran algo ilegal. La incertidumbre comenzó a inquietar a los jefes de Velasco.
Después de que el jefe de gobierno Marcelo Ebrard colgó el teléfono tras hablar con su procurador, el nerviosismo se contagió a través de la cadena de mando. Pero el comandante Velasco llevaba tantos años en la policía que solía decir que la única persona que lo podía perturbar era su mujer. Había estado suficiente tiempo en Tepito como para tener decenas de informantes, pero esa tarde ninguno le contestaba la llamada. Ya habían transcurrido un par de horas y nada cambiaba. Velasco seguía reportando, pero cada vez con menos frecuencia. De pronto le pareció extraño que sus superiores le ordenaran, casi como advertencia, no comentar nada con personal de las autoridades federales. Entonces Velasco comprendió: los sujetos muy probablemente eran integrantes de un grupo de narcotráfico, pero “¿qué chingados estaban haciendo ahí?”, recordó en una charla para esta investigación.
Por fin, uno de los soplones de Velasco le contestó el teléfono. Se oía cortante y lo único que le dijo fue que varias personas se presentaron en dos vecindades de la calle Hojalateros. Tres entraron y el resto se quedó afuera. No quiso precisar el número que marcaba la vecindad, pero Velasco sabía que en Hojalateros habían vivido algunos de los capos más notorios de Tepito. Él mismo había entrado en esos sitios muchas veces. Desde afuera, las viviendas se veían sucias, viejas, cavernosas, por las noches apenas las iluminaban los altares a la Santa Muerte y San Judas Tadeo. Adentro generalmente resguardaban cargamentos de aparatos electrónicos robados, joyas, animales exóticos, botellas de alcohol fino y, por supuesto, paquetes con cocaína o marihuana. Además, los departamentos que alguna vez alojaron a los capos durante su infancia, ahora eran oficinas con conductos secretos para conectarlas con otras viviendas, bajo resguardo de celosos sicarios y halcones. Algunas estaban equipadas como salas de juntas similares a las de cualquier empresa de medio pelo para arriba. Tenían largos sillones de cuero, mesas de caoba, pantallas de televisión, cocina y cantina con las bebidas más lujosas.
Velasco empezó a convencerse de que el grupo que llegó al barrio no iba a cometer ningún secuestro ni ningún asesinato, de otro modo lo hubieran hecho lo más rápido posible. Esa tarde no iba a haber balazos sino algo más relevante, aunque menos definitivo que la muerte que causan las armas: un pacto entre narcos.
Cuando la noche cayó en Tepito, el comandante Velasco recibió dos llamadas en un lapso de 15 minutos. La primera fue de su mando inmediato, quien le ordenó acercarse a los sospechosos y averiguar algo, lo que fuese. Velasco delegó el mandamiento y dos de sus agentes a bordo de una patrulla de la procuraduría atendieron su solicitud. Un par de minutos después, uno de ellos le marcó a Velasco y le dijo algo que lo sorprendió: los individuos con gorra eran parte del equipo de un líder de comerciantes y aguardaban la orden de tomar el Eje 1 Norte para protestar contra algunas medidas del gobierno de Marcelo Ebrard contra el ambulantaje. Al menos eso les quisieron hacer creer, le recalcó el policía al comandante. Como el bloqueo de la vía no se hizo, ya sólo estaban esperando la salida de su patrón. Velasco preguntó si tenían acento de otra entidad del país, a lo que el judicial contestó que no, pero que definitivamente no eran del Distrito Federal, pues no supieron decir ni en qué calle estaban parados.
La segunda llamada llegó unos 15 minutos más tarde. La nueva instrucción era no volver a acercarse, “hacer 14”, es decir, retirarse y por ningún motivo asentar el hecho en ningún informe. Velasco se comunicó con un amigo del Grupo Especial de Reacción e Intervención y le preguntó si también a ellos les habían ordenado irse. Si a ellos los mantenían en sus puestos no significaría otra cosa más que un operativo. Pero su amigo le respondió que también debían retirarse e inclusive bromeó con la posibilidad de haber pasado a la historia como los policías que participaron en el tiroteo más cabrón que haya ocurrido en la capital.
A las 21:20 horas de ese 18 de mayo de 2010, las cámaras delegacionales captaron por última vez al grupo de hombres con gorra. Ninguno usó su celular, el mandato se pasó de voz en voz: desaparecer de Tepito. Subieron a los autobuses y un reducido grupo hizo lo propio a una Caravan dorada y a una pick up blanca. Así como llegaron se fueron del barrio más estigmatizado de la Ciudad de México por su criminalidad heredada durante generaciones.
Días después, contó el comandante Velasco, vio al informante que le respondió el llamado cuando averiguaba qué hacían ahí los forasteros. Le confirmó que estaban cuidando a un toro, una expresión originaria del norte de México para referirse a un mafioso de alto vuelo. El soplón insistió en que se trataba del “mero toro”. Cuando Velasco lo presionó, su interlocutor cedió y le dijo a regañadientes el nombre del sujeto, como si hubiera esperado un pago por la información. “¿Quién era, pues?”. “La Barbie, ese que trae vuelta loca a la federal”.
Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, era uno de los narcotraficantes más buscados del país. De acuerdo con pesquisas de la PGR, el capo nació en Estados Unidos y vivió su infancia en Laredo, Texas. Colaboró con el Cártel de Sinaloa y después con los hermanos Beltrán Leyva, pero para 2010 ya tenía su propia estructura criminal y su ruta para importar cocaína desde Colombia: la ruta Panamá, como él mismo confesó a la PGR y la Policía Federal.
En diciembre de 2009, cuando mataron a su jefe Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, La Barbie se enemistó con sus antiguos socios: Héctor Beltrán Leyva y Sergio Villarreal Barragán, pues lo acusaban de no haber ayudado a Arturo en su enfrentamiento con los marinos. Cuatro meses antes de que lo detuvieran en el Estado de México, La Barbie fue a Tepito con una centena de pistoleros. Días posteriores al 18 de mayo de 2010, personal de la judicial adscrita a Cuauhtémoc tres y Venustiano Carranza tres, las agencias ministeriales de la zona, se topó en sus patrullajes con agentes federales de Inteligencia. Merodeaban las cercanías a la vecindad donde La Barbie se internó con dos acompañantes. Querían estar al tanto de lo que había sucedido esa tarde tras las paredes derruidas de la calle Hojalateros. La procuraduría capitalina lo supo a la par que las instancias federales. Édgar Valdez Villarreal organizó una junta con los principales distribuidores de drogas en Tepito. El propósito era unificar a los grupos y las familias que dominaban el barrio.
La reunión duró unas seis horas, con recesos aderezados con una comida y brindis. Así lo relató el propio Valdez Villarreal, quien admitió que sólo conocía a uno de los asistentes: Ricardo Castillo López, El Moco, un expolicía judicial federal que comenzó a tratar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin recordar la fecha, cuando La Barbie daba sus primeros pasos en el narcotráfico. Según La Barbie, Castillo López era compadre de un importante miembro de Los Zetas y solía actuar como facilitador cuando algún miembro de la Última Letra tenía negocios en la capital.
En la junta, donde había alrededor de 20 personas, se pactó una unión de las bandas delictivas de Tepito bajo el padrinazgo de Valdez Villarreal, quien les surtiría cocaína y anfetaminas a un precio apenas por abajo del establecido en ese entonces: 180 mil pesos el kilo. La cocaína no era pura, estaba cortada y marcada por la gente de La Barbie. El capo también prometió compartir algunos de sus protectores en la PGR y la Policía Federal. Al parecer, lo que pretendía era tener una fuente de ingreso paralela y segura, pues la cacería en su contra emprendida por las autoridades le había dificultado pasar sus cargamentos a Estados Unidos. Además, la guerra que sostenía contra Héctor Beltrán Leyva le generaba pérdidas. El trato incluía no sólo la venta de droga, sino también una modalidad delictiva que hasta esas fechas no se había explotado en la Ciudad de México: el cobro de derecho de piso, es decir, una cuota que comerciantes y empresarios debían pagar como “protección” para que los dejaran trabajar.
Así, ese 18 de mayo de 2010 nació La Unión, banda criminal que se apoderó a sangre y fuego del mercado capitalino de estupefacientes. La conformaron los hermanos Francisco Javier y Armando Hernández Gómez; la familia Castro, cuyo líder, Jorge Castro Moreno, El Abuelo, estaba en prisión; los hermanos Romero, quienes presumían relaciones cercanas con los líderes de comerciantes ambulantes vinculados con el PRD, y los hermanos Magaña, que dominaban desde hacía décadas el corredor de Insurgentes y la Zona Rosa. Las familias y bandas que no fueron incluidas en el trato se someterían al nuevo orden o las eliminarían.
Así ocurrió: el 1 de octubre de 2010, La Unión se adjudicó su primer asesinato. Para presionar a la familia Fortis Mayén –dedicada al narcomenudeo desde la década de los ochenta– a adherirse al nuevo orden, secuestraron y asesinaron a María Teresa Fortis Mayén, de 35 años de edad, y a Yessica Crisóstomo Rico, de 27. Sus cuerpos los encontraron al pie de la banqueta en la calle Tepalcatzin, en la colonia Santa Isabel Tola de la delegación Gustavo A. Madero. Estaban tendidas bocabajo, maniatadas y con cinta industrial en los ojos. Ambas recibieron el tiro de gracia.
Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue que los secuestradores, según testigos, portaban chalecos antibalas con la leyenda “Policía Federal”. Hasta el surgimiento de La Unión, en la Ciudad de México no era usual que los levantones (como se le conoce a la privación de la libertad de personas sin pedir rescate) los perpetraran hombres vestidos como agentes federales. A partir de 2010 sería una constante.
María Teresa vivía en el 138 de Libertad, una calle afamada por congregar a adictos a las drogas las 24 horas del día, de lunes a domingo. Vivía en unión libre con Miguel Salazar, un individuo que había sido empleado del gobierno capitalino hasta principios de 2001. Yessica, por su parte, vivía en el 134 de Libertad y estaba casada con Jesús Nolasco, un prisionero del Reclusorio Oriente. La familia Fortis Mayén, así como otras consideradas tradicionales en el mapa del narcomenudeo en Tepito, nunca contó con la capacidad de fuego de La Unión, que de la noche a la mañana se hizo de un ejército de asesinos a sueldo. Una a una, las familias históricas tuvieron que ceder.
Veintiséis días después del homicidio de María Teresa y Yessica, La Unión dio otro golpe de autoridad. Eran las 18:30 horas cuando un grupo de jóvenes se reunió afuera de una tienda de abarrotes frente al 130 de Granada, esquina con avenida del Trabajo, en Tepito. Ese 27 de octubre llevaban esculturas de san Judas Tadeo y playeras alusivas al santo de las causas perdidas, cuya fiesta comenzaría a medianoche. Habían bebido cerveza y fumado marihuana. Estaban por partir hacia la iglesia de San Hipólito, ubicada en Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo. Como ellos, miles de adeptos a San Judas peregrinan una vez al mes desde sus casas a San Hipólito en un acto de fe. Las andanzas de algunos de los creyentes rumbo a la iglesia se convierten, no pocas veces, en pretexto para convivir con los amigos, drogarse y consumir alcohol.
La tarde del 27 de octubre, aquellos muchachos no caminaron ni siquiera una cuadra en la peregrinación. Cuando estaban por partir, un comando armado los cercó y abrió fuego contra ellos más de 100 veces. Se usaron dos calibres: 9mm y 223, este último perteneciente a rifles de asalto AR15. Seis de los muchachos fueron asesinados en el sitio, pero un sobreviviente fue detenido por la recién creada Policía de Investigación (PDI). Este joven reveló a las autoridades lo que sospechaban desde hacía unos meses: La Unión era una realidad que vaticinaba más muertes.
Irving Alexis Martínez Olvera, de 21 años, declaró que lo contrataron para conducir la camioneta en la que los sicarios llegaron al lugar, pero quedó en medio del fuego y resultó herido. Aseguró que a los gatilleros los dirigía Yair Altamirano Galicia, El Yeyo, y que el objetivo era matar a Óscar Jonathan Aguinaga Torres, El Cholo, líder de narcomenudistas en la calle Granada.
Desde hacía algunas semanas, relató Irving, El Cholo estaba nervioso, dormía con una Glock 9mm bajo la almohada porque vivía bajo amenaza de un nuevo grupo, La Unión, el cual había asesinado a dos mujeres del barrio, María Teresa y Yessica. La Unión le advirtió que por la marihuana sintética o hidropónica que comerciaba tenía que pagar una cuota por kilo vendido o de lo contrario debía cambiar de oficio. “Me dijo que el grupo que quería apropiarse de la venta de droga era La Unión, cuyos integrantes se dedican a la venta de protección a comerciantes”, afirmó Irving a los investigadores.
A partir de entonces, los nombres de Armando y Francisco Javier Hernández Gómez, cabecillas de esta nueva organización delictiva, comenzaron a repetirse en las indagatorias como un eco. Armando Hernández Gómez, El Ostión, y Francisco Javier Hernández Gómez, Pancho Cayagua, vivirían a la postre la parábola del narco: un ascenso veloz hasta la cumbre de la mafia capitalina y una caída inevitable marcada siempre por muertes propias y ajenas.